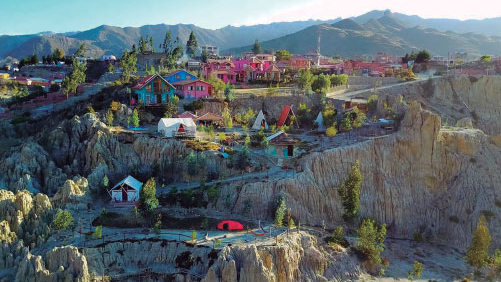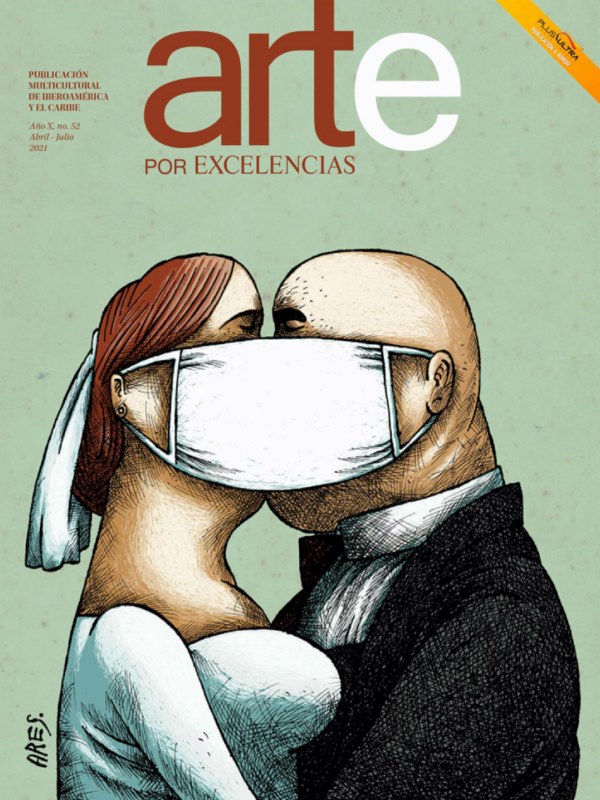Como mismo puede afirmarse que no existe exposición, antología o compendio que sea suficiente para mostrarnos a un escritor o a un artista en su dimensión más exacta, puede sostenerse que no hay resumen capaz de apresar una mínima vida, cualquiera que esta sea, en la extensión de la totalidad de sus valores. De ahí que todo ejercicio axiológico sea complementario.
En lo no poco que he leído acerca de mi hermano santiaguero Alberto Lescay Merencio, con quien comparto suerte hace más o menos cuarenta años, encontré este autorretrato suyo que se me antoja el más completo para conocer los orígenes del autor de Viaje perpetuo, la muestra que inauguramos. Me permito citar algunos pasajes:
«Nací el último día de Escorpión, a la mitad del siglo xx, en la punta de la loma de Martens, cerca de Santiago de Cuba. Mi madre: espiritista cruzada, bordadora, modista, maraquera, fiestera, fiel esposa, buena amiga y mejor madre aún, hija de mambí, quien había raptado a mi abuela desde las montañas oscuras de Baracoa. Mi padre: tresero, chofer, bailador y un infinito enamorado. La infancia y adolescencia transcurrieron entre el campo y la ciudad; siempre que pude, escogí el primero (…) En la ciudad todo me era ajeno, menos las volteretas y sacudidas de mi madre, en medio del incienso para alejar de mí las malas influencias espirituales (…) El perenne recuerdo del monumento en bronce al Mambí Desconocido en la Loma de San Juan, mientras jugaba al escondido, me hace sospechar que en ese instante se abrió para mí el camino de la plástica».
No es menester investigar demasiado para percatarse de su laboreo, si bien no son precisamente los espacios habaneros los que más se abren a la exposición de las obras de este artista. Pero he aquí otras virtudes de Lescay: su tenacidad y su capacidad para vencer obstáculos. Para él, hacer algo útil, bello y amable es lo más importante cada día, tanto en Santiago, que lo es todo en su vida y en su obra, como en Bayamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey y la mismísima Habana, donde tan bien se le quiere por lugareños, amigos y colegas.
De cualquier modo, ¿qué más tendría que hacer Alberto en la escultura -entiéndase la monumentaria y la de pequeño formato-, la pintura, el dibujo, el grabado, el performance, el pensamiento y la promoción cultural para merecer lo que le falta luego de haber nacido en esta «fiesta innombrable»?
Durante los últimos diez años, Lescay ha realizado o participado en cincuenta exposiciones y performances, veinticuatro personales y veintiséis colectivas. Ahora mismo se le encuentra en Eros, también organizada con motivo de sus cincuenta años de vida profesional, en la galería René Valdés Cedeño, de la Fundación Caguayo, y en Navegar, donde comparte escena, tras la celebración del Festival del Caribe, con su hermano Eduardo Roca Salazar (Choco), en la Casa del Caribe, ambas en Santiago de Cuba.
Viaje perpetuo
En Lescay la historia se manifiesta como algo consustancial y, al mismo tiempo, como el devenir aprehendido e incorporado a la cotidianidad de una vida, la suya, y, por supuesto, la de sus familiares y contemporáneos. No tiene que hacer el más mínimo esfuerzo ni colocarse en la piel y los contextos de un hecho, un recuerdo o una figura históricos para representarlos artísticamente y transformarlos en testimonio y creación de fe. Conociéndolo como lo conozco, uno se percata de que él es, en sí mismo, parte esencial de la explicación de la cultura cubana.
En muchas de sus obras, el movimiento es vuelo, crecimiento, floración, desafío a los límites de la forma y el equilibrio, en aras de la difícil armonía de un oxímoron: su abstraccionismo figurativo, que no su figuración abstracta. Y el viaje, siempre el viaje, como signo de perennidad en el espacio. Búsqueda y hallazgo.
En la exposición Viaje perpetuo, curada por Alejandro Lescay, afloran singulares evocaciones de José Martí, Mariana Grajales, Antonio Maceo, el abuelo mambí y el amor en la manigua, Fidel ante el abismo de nuestra época y en el activo reposo del guerrero, Ernesto Che Guevara y su honda mirada indagadora, Frank País en la memoria de sus actos, el teniente Pedro Sarría Tartabull -salvador de Fidel-, la risa cómplice y alegre de Raúl ante el boceto del conjunto escultórico dedicado a su hermano entrañable, el líder de la Revolución, concebido para ser emplazado en las estribaciones de la Sierra Maestra: una estela de gloria, un corcel que se afinca en la tierra y toca el firmamento.
Aquí están los machetes del abuelo pletóricos de fuerza ancestral, luego de haber subido a La Plata, desandar Baracoa y ser purificados en el arroyo donde más de una vez bebió agua y estuvo Fidel. Aquí están el carnet -entonces cartera- de pensionada del Ejercito Libertador de la madre de Lescay y otros atributos de su infancia y de su familia.
«Puede decirse -ha confesado el artista- que todo lo que he hecho en mis cincuenta años de vida profesional es tratar de pintar a mi abuelo». Y así se advierte fácilmente en esta exposición, curada por su hijo Alejandro y acogida por el Memorial José Martí, un sitio cada vez más eficaz en su misión de arropar el buen arte.
En fin, aquí está un artista santiaguero, cubano, universal, cargado de muchas vidas y comprometido, desde la honestidad y la lealtad, con el destino de su patria -porque Lescay es y no necesita pregonarlo ni se limita a parecerlo-, meditando, añorando el porvenir como quien vislumbra el pasado y lo defiende y asume como fundamento y raíz.
Y todo primorosamente hecho. Pero de esto, ojalá se ocupen los críticos.
Related Publications

How Harumi Yamaguchi invented the modern woman in Japan
March 16, 2022
Giovanni Duarte and an orchestra capable of everything
August 26, 2020