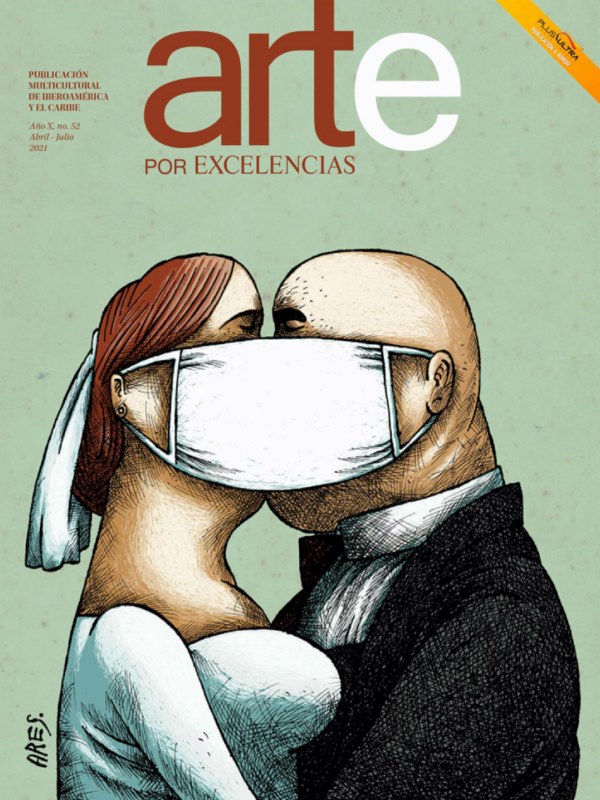Desde que Gustave Flaubertafirmara qué él y Emma Bovary, su personaje más conocido, constituían una sola pieza, se ha extendido la idea de que la biografía de los artistas es su propia obra.[i] Y tanto, que asumimos el aserto como tal, sin detenernos a cuestionar lo que pudiera, simplemente, no pasar de ser “una frase feliz”.
Este asunto, de por sí uno de los más complejos en la teoría del arte (narrador y narratario, sujeto lírico y poeta...) le arrancó al cubano Félix Pita Rodríguez, en medio de una distendida conversación, la definición siguiente: “Entre el autor y la obra hay la misma relación que entre la abeja y la miel; ambos se condicionan, pero no se sustituyen”.
Ya sé que en apoyo a Flaubert se podría argumentar que su enunciado no debe tomarse al pie de la letra, y que lo que éste quiso decir es, en definitiva, que la experiencia del autor y “el laboratorio de su vida” constituyen materia prima y ámbito de forja de la obra, respectivamente; algo que sería inútil objetar. También a Pita se le hubiera podido preguntar: ¿Y si la miel que destila la abeja no es otra cosa que la conciencia de sí misma, objeto y sujeto, no validaría ese hecho la idea de la fusión indisoluble?
Todo esto viene a cuento a partir de la lectura (apreciación, contemplación, disfrute) de José A. Figueroa, un autorretrato cubano, libro singular que tiene de álbum familiar, autobiografía, fe de vida, compilación de imágenes relativamente antológicas y un largo etcétera que intuyo, pero que aquí sería trabajoso definir.
Cristina Vives, promotora, curadora e historiadora del arte, ha tenido a su cargo la investigación y la edición que posibilitaron el libro, asistida de cerca nada menos que por el propio Figueroa, su compañero en la vida por más de treinta años. De modo que se puede hablar de un empeño de doble autoría que expone con ejemplar objetividad los “trabajos y los días” de un fotógrafo instalado ya en la historia de las artes visuales de la Isla,[ii] parte de la tradición canónica del género en nuestro medio y, al mismo tiempo, portador –intencional o no, da igual– de suficientes elementos de ruptura como para convertirlo en un “raro” desde el momento mismo de su iniciación artística, allá por la década de los sesenta del pasado siglo, como asistente de laboratorio en los míticos Studios Korda, de La Habana.
Así, lo que pareciera a primera vista un conflicto de intereses deviene para la investigadora posición de observación privilegiada, pues ha asistido como testigo y crítica a la trayectoria callada de un hombre que asumió la imagen fotográfica no sólo como oficio (el de reportero y camarógrafo de cine) o práctica artística de aceptación relativamente reciente, sino como fatalidad; es decir, como algo que ha de cumplirse inexorablemente: más que escoger la fotografía como medio de expresión, fue escogido por ésta. Y puesto a ello, ha levantado una obra fuertemente autorreferencial, de clara conciencia de lo histórico y que sin cesar interroga a sus propios recursos expresivos. De modo que ante cualquiera de las piezas más notables de Figueroa (La Habana, 1946) es difícil olvidar que tras el lente hay una mirada consciente, conceptuosa, situada siempre por encima del valor meramente documental del instante que se atrapa. Casi nunca imagen sorprendida, sino escogida, entre tantas, con implacable lucidez.[iii]
Líneas más arriba califiqué a algunas imágenes recogidas en el libro como “relativamente antológicas”. Ahora lo explico. Es que los autores no sólo se basaron en la calidad intrínseca de las piezas, sino que también tuvieron muy en cuenta la utilidad de las mismas para la construcción del discurso, ya sea en la iluminación de la prehistoria artística de Figueroa o para hablar de una colección absolutamente abierta al futuro. Por eso se puede afirmar que no estamos en presencia de un libro de fotografías al uso, sino ante el intento de aproximación a un segmento particularmente complejo de la historia de Cuba (la etapa de la Revolución), para discernir cómo las contingencias modelan la personalidad del artista y cómo este refleja las contingencias, tamizadas por su alerta sensibilidad. Más que los hechos “retratados”, nos enfrentamos aquí a la sensación que éstos produjeron en el fotógrafo. Muchas de las imágenes que debemos a él son más valiosas por lo que sugieren que por lo que directamente dicen, y por eso nos sorprende una y otra vez su capacidad de dinamitar esquemas, ya se hable de la guerra de Angola, de una visita a la Sierra Maestra, de la caída del Muro de Berlín o de las fatídicas jornadas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.
Y para aquel que piense que Figueroa ha sido muy afortunado por estar “casualmente” presente en el lugar justo y en el momento justo, habría que recordarle que los cubanos llevamos más de cincuenta años viviendo la cotidianidad como Historia, y que allí donde estuviere el fotógrafo (lo ha probado con creces) hallaría las marcas a registrar, el ángulo inédito, la metáfora de gran densidad semiológica que revele el sentido último del instante, pues para él no existe “lo fotográfico” preconcebido, sino “lo fotográfico” ignoto, que pugna por fijarse en el negativo.
Si de la guerra se trata, nunca un bombardeo, sino la sombra protagónica de los hombres que esperan lo inevitable, aunque lo que veamos en primer plano y en foco sea un fusil. Cuando fue a la Sierra Maestra no se ocupó del paisaje, sino, pongamos por caso, de unos niños desnudos que ejercen la despreocupada alegría y juegan con un caballo en la playa desierta. De Nueva York trajo no las imágenes del derrumbe, sino los signos de la desolación. Cabría decir que Figueroa es un fotógrafo de estados anímicos, que rehúye lo convencionalmente bello y que no trata de fundar una realidad paralela con su arte, sino inscribir sus registros en el diario discurrir, como parte de un proceso dinámico que no puede dejar de ser, a su modo, un pedazo inalienable de la realidad. Es un interlocutor, un testigo y un gestor de su plazo vital, que ejerce una estética cambiante y desenfadada que va del minimalismo a lo meramente conceptual.
El libro
 En seis capítulos, que se atienen estrictamente al orden cronológico, han agrupado los autores el abundante material. Así, “Sus piernas flojas sólo sirven para el Rock” recoge la génesis humana y artística de Figueroa, la convulsa y rica década de los sesenta desde el ángulo incómodo de un joven (todo un segmento de la población) que si bien no acaba de asimilar completamente los vertiginosos cambios que se viven, tampoco acepta acríticamente su procedencia social: El Vedado, padre propietario de una pequeña tienda en El Cerro… Los años setenta se glosan en “Julio bien vale una fiesta”: terminada la catastrófica Zafra de los 10 Millones, los habaneros se lanzan a la refundación del optimismo en carnavales pantagruélicos que fundían los días y las noches… Y así, hasta llegar a “Figueroa en Figueroa”, proyecto abierto al futuro, que se propone trazar un paralelo entre la vida “entrevista” en la calle habanera que (casualmente) lleva su apellido por apelativo y en su homónima de Los Ángeles: puede el artista estar a uno u otro lado del mar, sin por ello dejar de reconocerse en los esenciales humanos ni ser relevado de su intensa función de “mirar”.[iv]
En seis capítulos, que se atienen estrictamente al orden cronológico, han agrupado los autores el abundante material. Así, “Sus piernas flojas sólo sirven para el Rock” recoge la génesis humana y artística de Figueroa, la convulsa y rica década de los sesenta desde el ángulo incómodo de un joven (todo un segmento de la población) que si bien no acaba de asimilar completamente los vertiginosos cambios que se viven, tampoco acepta acríticamente su procedencia social: El Vedado, padre propietario de una pequeña tienda en El Cerro… Los años setenta se glosan en “Julio bien vale una fiesta”: terminada la catastrófica Zafra de los 10 Millones, los habaneros se lanzan a la refundación del optimismo en carnavales pantagruélicos que fundían los días y las noches… Y así, hasta llegar a “Figueroa en Figueroa”, proyecto abierto al futuro, que se propone trazar un paralelo entre la vida “entrevista” en la calle habanera que (casualmente) lleva su apellido por apelativo y en su homónima de Los Ángeles: puede el artista estar a uno u otro lado del mar, sin por ello dejar de reconocerse en los esenciales humanos ni ser relevado de su intensa función de “mirar”.[iv]
La obra toda de Figueroa se organiza por series, que no son más que impresiones de sus obsesiones recurrentes. Surgen de manera espontánea, y un día el autor, trasegando con negativos y hojas de contacto, las “descubre”. Es un ordenamiento a posteriori que puede condicionar o no el trabajo venidero. Ninguna está definitivamente cerrada, y admiten revisitaciones aportadoras y críticas. Entre todas me gusta destacar “Exilio”, “Martí”, “Esa bandera” y “Proyecto Habana”. Creo firmemente que allí se encuentran algunas de las imágenes que mejor atrapan la esencia de ese personaje elusivo y complejo que es el cubano que ha poblado estas cinco décadas: la fractura de la familia, la presencia recurrente –por momentos obsesiva– de Martí, ese “ser que nos ilumina”, y nuestra constante pugna por encontrar la definitiva realización histórica como nación.
Acompaña a las imágenes del fotógrafo y a las palabras de Cristina Vives –excelentes e iluminadoras, por cierto– como colofón, el agudo ensayo “Un brindis por Figueroa”, de Danny Montes de Oca, hasta el momento lo más orgánicamente lúcido que se ha escrito sobre el artista. Entre otros asuntos de polémico interés, la crítica discursa sobre “lo fotográfico como condición trágica” y “la imagen fotográfica como conciencia de lo real”, referido al objeto de estudio del libro.
En resumen, un autorretrato apasionado y cubano de quien no cesa de retratarnos, José A. Figueroa, firme tributador a la iconografía de la Isla. Un libro de largo disfrute, bellamente diseñado y, sobre todo, útil.
José A. Figueroa, un autorretrato cubano, Editorial Turner, Madrid, 2009.
[i] Madame Bovary (1857). Interrogado sobre quién le había servido de modelo para el personaje central de su novela, Flaubert respondió: “Madame Bovary soy yo”.
[ii] Fotos como “Olga”, 1967; “Esta es tu casa, Fidel”, 1968; “Plaza Vieja, 1991”; “Hotel Nacional, 1995”; “Key West, 1991”; “Homenaje, 1993” y “Avenida Carlos III, 1998”, no pueden faltar ni en la más sintética de las historias de la fotografía en Cuba.
[iii] En una ocasión me dijo que tenía una foto en tal dirección de La Habana. Pensé hablaba de recoger un impreso, cuando en realidad se refería a una imagen largamente madurada, con la que había estado dialogando y lo esperaba allí; quedaba definitivamente convencido de que valía el esfuerzo terminar de construirla con la cámara.
[iv] Los restantes capítulos son: “La imagen sin tiempo”, “Los locos están afuera. Los ochenta” y “Und jetzt (y ahora, qué). Los noventa”.
Publicaciones relacionadas

Obras de García Márquez para celebrar Halloween
Octubre 30, 2024
Cerrado por obras: Museo Sorolla
Octubre 29, 2024
La Mascarada llena de color y vida a Costa Rica
Octubre 28, 2024