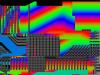Hace 50 años, Pablo Ruiz Picasso cerraba sus ojos en el sur. Pero no en el sur de las cañas de azúcar y los limones dulces, sino el de la cocina provenzal y la costa azul. La del Sol quedaba lejos, pero en su boca nunca dejó de oírse la palabra que describe a una tierra de artistas: Málaga.
La Plaza de la Merced vio nacer al imaginero que talló el cubismo. Curioso es que el obelisco que marca la tumba de Torrijos que está justo en el centro guarde dentro de su valla territorio francés. Parecía una premonición de lo que sucedería unos años más tarde. Bajo la fachada de un edificio con ventanas verdes, y acompañado por la sombra de los árboles, Picasso descansa convertido en bronce junto a su casa natal. El banco de mármol frío deja que se sienten al día turistas que desean mantener una conversación con él. No lo ve, no lo oye, no lo siente, pero mientras la foto es tomada, muchos se imaginan una vida bohemia tras alguno de los cristales con vistas a la plaza que también sirve de entrada al barrio de la Victoria.
A escasa distancia, la Iglesia de Santiago se erige en la calle Granada. Allí, el pintor fue bautizado. La torre gótico-mudéjar fue testigo del futuro, de la pérdida de la fe cristiana, aunque el agua fuera rociada sobre su frente. Su hermana Conchita se marchó pronto, ya en La Coruña, a un cielo distinto al azul mediterráneo. Desde la partida de su familia a Galicia, Picasso no volvería a cruzar Larios. Tenía 10 años. A los 13, había prometido a Dios dejar de pintar si curaba a su hermana, según cuenta su nieto Oliver Widmaier Picasso. Sin embargo, había nacido no con un pan bajo el brazo, sí con un lienzo en blanco.
Dos años más tarde, en plena adolescencia, ese pincel trazaría Ciencia y Caridad. Un médico toma el pulso a una paciente, y una monja que sostiene a un niño la mira. Es el contraste de salvar y esperar a ser salvado. La vida y pedir por ella. Él estaba en Galicia - Aquí no hay Málaga, ni amigos, ni toros, ni nada, no paraba de repetir su padre- pero una misma escena se representa hoy en la ciudad. En el Hospital Materno Gálvez se genera la vida, y frente a él, la Catedral de la Encarnación reza por ella. La perla renacentista-la manquita que la llaman porque le falta una torre-ofrece desde arriba las vistas a la alcazaba que guarda la ciudad y a la blanca farola del puerto que con su luz apunta al último hogar de Picasso y con el que hemos empezado este artículo: Francia.
Fue en el país donde conoció a una de las mujeres que se quitó el sombrero en la Puerta del Sol. María Zambrano le hizo una visita. Ella seguramente también echó de menos su tierra. Murió en Madrid, pero pudo regresar a Vélez, Axarquía, agricultura y gente malacatí. Valiente, significa esta palabra que nadie usa ya, pero que sirvió para describir a los que se marcharon lejos. Zambrano, Picasso, o los que emigraron y después volvieron para descansar y dormirse en su propia tierra prometida. En las desembocaduras, las olas o bajo un árbol milenario, cómo es el caso de la filósofa, cuyo amigo Albert Camus se despidió de este mundo dejando en su guantera un ejemplar de El hombre y lo divino. Lo consideraba uno de los libros más hermosos del siglo. Él, por cierto, tiene una rotonda en Málaga.
Quien se guarda un pedacito de la ciudad se queda en ella para siempre. Picasso no pudo volver, pero su sueño de tener un museo en el lugar que le vio crecer se hizo realidad. Las calles son del Pompidou, del Thyssen, de la Térmica, pero merece mención honoraria el museo del pintor. Lejos, desde el Castillo de Vauvenargues, se podrá mirar hacia las montañas e imaginar el mar. Allí seguramente sea dónde haya que repetir la frase que él le mencionaba a su sobrino una y otra vez: Mira, allí, al sur, está Málaga.
En portada: Pablo Picasso posando en su estudio de París. Bettman/Getty Images