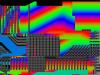Por: José Luis Estrada Betancourt
El 2015 fue el año 20 de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas. Orgullosamente santiaguero, su artífice, el reconocido escultor y pintor Alberto Lescay, premio Maestro de Juventudes, no olvida lo difícil que resultó darle forma a ese gran sueño. «Hubo que convencer a muchas personas de la significación que reviste un proyecto de este tipo, de lo cual entonces no había experiencia en Cuba, ninguna tradición», recuerda en su cercano diálogo con JR el autor del monumento ecuestre del Titán de Bronce Antonio Maceo de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba.
«En aquel momento lo decisivo, lo más importante, era el compromiso ético, moral, que se asumía. Sin dudas la Fundación, una institución de carácter público no lucrativa, se pudo hacer realidad por la confianza que se tenía en mí, comenzando por el notable intelectual Armando Hart, entonces ministro de Cultura. Ese hecho, por supuesto, es lo primero que agradezco.
«Vivíamos el año 1995, en pleno período especial, pero yo estaba convencido de que un proyecto así resultaría muy útil. Al principio hubo que crear el taller donde empezamos a preparar a conciencia a los fundidores, porque estábamos casi en cero en ese tema, sobre todo en la fundición artística. Asimismo, nos dedicamos a explotar la cerámica de carácter utilitario.
«Como complemento y apoyo material surgió Caguayo Sociedad Mercantil Productiva, a la que le tocó la responsabilidad de cumplir con las obligaciones fiscales. Ello permitía que las utilidades fueran entregadas a la Fundación, que siempre decidió en qué emplearlas. Así, por una parte se ha potenciado la propia empresa Caguayo S.A., y por la otra se han desarrollado no pocos proyectos culturales...
«Hoy Caguayo puede mostrar una buena salud económica, lo cual garantiza su continuidad. Igualmente ha constituido una oportunidad de realización para un número significativo de egresados del sistema de enseñanza artística, quienes veían casi como una quimera poder materializar una obra escultórica. Pero, al mismo tiempo, les ha abierto las puertas a artistas ya reconocidos de Cuba y de otras partes del mundo, para que puedan seguir creando, moldeando sus sueños. Allí, junto al Maceo de la Plaza y al Monumento al Cimarrón, se han fundido, digamos, el John Lennon, de Villa Soberón; y el Martí acusador, de Andrés González, que se halla en la Tribuna Antiimperialista, por solo ponerte dos ejemplos.
«Como ves ha sido un proyecto que me ha acompañado en mi vida profesional, que se ha integrado de manera orgánica a mi obra artística».
—Nació encima de la loma llamada Martens, que le dio incluso nombre a un grupo musical familiar... ¿De qué manera surgió en el niño Alberto Lescay esa sensibilidad hacia la cultura?
—Me hablas de la Loma de Martens y me haces pensar que ese fue el lugar que escogió mi madre para parirme. Ella le pidió a mi padre que en ese sitio levantara el bohío, y allí llegué a este mundo...
«¿Cómo surgió esa sensibilidad? Se produjo de forma natural. No hubo planes, no hubo cálculo. Poco a poco fui descubriendo que me gustaba pintar, que me asombraban los monumentos. De alguna manera fui tomando conciencia de que ese mundo podía estar relacionado con mi futuro, con mi vida. Me ayudó mucho que en la secundaria básica me integrara a un círculo de interés, lo cual vino acompañado de la salida de una convocatoria para entrar en la escuela de arte.
«La primera verdad es que deseaba ser becado, estar en la onda. Recuerdo que, por si acaso, llené como tres planillas. Tenía que irme para La Habana de cualquier manera, como técnico agropecuario, como lo que fuera. Me llegó primero la aprobación de la academia de arte. Por suerte, digo yo, porque tal vez no hubiera sido buen agricultor. Así entré oficialmente. Después fue que se me presentó la interrogante de para qué me servía aquello».
Amores aplicados
—Se cuenta que su mamá quería que fuera médico...
—Ella me decía: «Es que te imagino con la batica blanca». Imagínate: sueño de madre... El día de la prueba de ingreso me fijé que los profesores usaban una bata blanca.
Entonces llegué a mi casa y le dije: «No seré médico, pero usaré bata blanca» (sonríe)... Estamos hablando del año 1964. Yo aún no le veía ningún sentido serio como para tomarlo como una profesión. Eso de descubrir que era algo verdaderamente importante sucedió paulatinamente. Empecé a investigar, a leer, y se me fue abriendo más el camino, hasta que me percaté de que había caído en un mundo maravilloso: el camino hacia la belleza. ¡Se me abrieron las puertas! Había llegado la Revolución, convocando a los jóvenes a que estudiaran, llamándonos a formarnos, a prepararnos, y esa resultó mi gran suerte.
—¿Cuándo supo que ya no habría marcha atrás?
—Nunca se me ha ocurrido ser otra cosa ni hacer nada más . Descubrí la escultura y la pintura, y enseguida supe que era mi camino. Bueno, intenté convertirme en pintor escenógrafo cuando se fundó la televisión en Santiago, pero fue una experiencia horrible. No aguanté ni tres meses. Pedí la baja inmediatamente, no me gustó.
«Para ese entonces ya había ganado algunos premios. Empezaba a tener como una familia entre los jóvenes en Santiago de Cuba, pero me fui dando cuenta de que no sabía nada cuando empecé a medirme con otros artistas que existían fuera del terruño. Por ese motivo me propuse seguir estudiando e hice las pruebas para la ENA, y me gradué, aunque con el mismo nivel académico. Ciertamente la ENA era cualitativamente superior a la Academia de Santiago, pero se clasificaban igual, de manera que me propusieron ir a estudiar fuera de Cuba y me tocó la extinta Unión Soviética.
—Tus padres estarían contentísimos...
—Sí, lo estaban, pero tuve que hablar de nuevo con ellos, porque ya aspiraban —y yo también—, a que entrara otro salario a la casa. Provengo de una familia humilde. Mi padre tenía un carrito de tirar pasaje, y mi madre era costurera, y lo que ganaban no alcanzaba, o sea, que esperaban mi contribución, y yo quería ayudarlos. Lo cierto es que siempre me busqué mi dinerito. De hecho, yo me visto y me calzo desde los 12 o 13 años. Estaba acostumbrado a manejar cierto nivel de economía, porque limpiaba zapatos, vendía frutas, distribuía mercancías en las tiendas, trabajé en un café donde lo mismo vendía un trago de ron que una libra de azúcar... Desde los 12 años tenía llave de la casa...
—Entonces les diste la noticia...
—Sentía que tenía un compromiso. Yo estaba acostumbrado a aportar aunque fuera un peso desde los 12, 13 años, pero al entrar a la ENA ya me resultaba imposible. Más bien vivía de lo que me mandaban cuando podían: 20 o 30 pesos. Un dinero que recibía con una mezcla de alegría y dolor, pues sabía que era un sacrificio tremendo. Yo nunca se lo pedí, pero deducían que era necesario. Por tanto yo necesitaba trabajar, ganar dinero.
«Hablé con ellos: “Me han planteado esta idea. Debo venir para Santiago de Cuba a trabajar o irme a seguir estudiando en Europa, en la Unión Soviética...”. Entonces solo me preguntaron: “¿Tú quieres seguir estudiando?”. “Creo que sí, que sería bueno”, les respondí. “Pues no hay nada más que discutir. Aprovecha esa oportunidad, dale adelante y no te preocupes, que nosotros resolvemos. Es muy bueno que te hayan seleccionado”. Y más bien me cayeron a besos.
«Y partí. Se decía que por dos años, pues era una especie de posgrado medio inventado para formar profesores para el futuro Instituto Superior de Arte (ISA), pero cuando inicié mis estudios allá los mismos soviéticos le hicieron entender al Ministerio de Cultura que en dos años no se aprendía nada, que era necesario que me graduara».
—¿Qué te aportó la escuela rusa?
—Muchísimo, y no solo desde el punto de vista de la técnica. Realmente, a pesar de haberme graduado en las dos academias más calificadas en Cuba en aquel momento, resultó vital, fundamental, mi preparación en la antigua URSS, para poder conseguir mi objetivo: hacer esculturas grandes, monumentos, que era mi gran aspiración: ser un escultor monumentalista, concebir obras de gran formato, y yo no había recibido ese conocimiento aquí, lo digo con mucho respeto hacia mis maestros. Ellos tampoco habían hecho esas obras, y yo sentía que me quedaba ese gran vacío, que las herramientas que poseían no eran suficientes.
«Admito que le temía al tema del estilo, a la manera de los rusos de ver las cosas. Tanto que me establecí un plan paralelo de trabajo, o sea, siempre hacía algo creativo, aunque fuera una hora. Me daba miedo convertirme en una academicista. Seis años estuve en esa dinámica.
«También hallé otro complemento importante: el Hermitage, al cual podía entrar las veces que quisiera con solo mostrar el carné de estudiante, y hacer consultas con las obras universales que conserva uno de los museos más importantes del mundo. Por lo tanto recibí de muchas partes: de la academia, pero de la vida, de las relaciones con muchas personas del resto del mundo...».
Su mejor elección
—¿Qué ocurrió a tu regreso a Cuba?
—Cuando regresé ya se habían olvidado de mí. El ISA contaba con sus profesores y yo podía hacer lo que quisiera, que fue lo mejor que me pudo ocurrir. Decidí recorrer el país, porque quería estar seguro de en qué punto de Cuba iba a empezar a desarrollar mi obra. Pero Santiago de Cuba siempre clasificó como número uno. Una de las razones que influyó fue la existencia del Taller Cultural que era la sede del Movimiento Juvenil y Cultural que habíamos fundado en los 60 y cuyo director era Luis Díaz Oduardo (después por sugerencia mía se llamaría Taller Cultural Luis Díaz Oduardo), un poeta extraordinario que murió a los 33 años, y con quien mantenía una amistad muy cercana. En mis vacaciones yo iba a trabajar a ese lugar que se inauguró en 1977, exactamente dos años antes de graduarme, y me subyugaba mucho ese ambiente: había un taller, había por lo menos un lugar para comenzar a proyectarse, y además existía calor humano, lo que me atraía tremendamente.
—¿No te estabas dejando llevar por la emoción?
—Mira que no, ni por el hecho de que había nacido allí. Yo quería elegir el lugar que mejor me podía servir de punto de partida para poder realizar lo que andaba soñando, a pesar de que mis amigos, profesores y hasta los soviéticos me recomendaron que me quedara en La Habana. Contrario a lo que ellos pensaban, tomé la decisión y empecé a trabajar de profesor en la Academia de Santiago. Por ese tiempo ya Luis Díaz estaba muy enfermo. Tristemente sabía que estaba sentenciado a la muerte por un cáncer fulminante de esófago, y me comprometió a darle continuidad a la Brigada Hermanos Saíz y al taller... De ese modo hice mi entrada a Cuba en 1979.
—Y entonces pudiste al fin hacer tus esculturas monumentales...
—En 1982 surgió el proyecto de un concurso para el monumento a Antonio Maceo por el que tanto había esperado Santiago de Cuba. Porque esta tierra le debía al Titán de Bronce su monumento. Se había intentado en la época de la República, pero nunca alcanzaba el dinero. Sin embargo, esta vez era una determinación de la dirección del país.
«Participé en ese concurso, organicé un buen equipo que ganó, lo cual me dio el derecho y el honor de trabajar para esa obra. La historia comenzaba a darme la razón de que había hecho bien en venir para mi Santiago, porque yo siempre fui muy maceísta. De hecho, mi abuelo fue mambí, mi abuela me contaba sus historias. Yo siempre la relacioné con Mariana; y a mi abuelo, con Antonio Maceo. Ella me narraba cómo averiguaba en qué campamento él estaba e iba a ver a su marido y a llevarle comida. Aún conservo los machetes de mi abuelo. Me los llevé cuando descubrí lo que significaban. Siempre han estado conmigo, los guardo.
«Esa etapa me tomó nueve años de trabajo. Y traté de que esa infraestructura y medios que fueron imprescindibles para llevar adelante el monumento quedaran de una vez para el futuro, sobre todo, para la fundición en bronce. Que quedaran para la escultura cubana, e incluso para el Caribe y Latinoamérica, y que no hubiera que encargarle a Europa u otro país la realización de esas obras de nuestra historia, como había ocurrido. Eso era una pena, un bochorno. Yo quería hacer ese aporte. Y surgió la Fundación».
—¿Cómo se concibió el Monumento al Cimarrón?
—Justamente en ese mismo tiempo conocí a Joel James. Un genio, un hombre extraordinario. Inmediatamente nos hicimos amigos, a raíz de que lo invitara para que formara parte del equipo de la Plaza, como historiador. Armé un equipo interdisciplinario muy fuerte: arquitectos, ingenieros, historiador, asesor literario (Cos Cause, el mejor poeta del momento), Mario Willson Hai, yo les inventaba funciones...
—Convocabas a gente brillante...
—Por supuesto. Mi madre siempre me lo enseñó: «Tú tienes que rodearte de personas inteligentes, y si saben más que tú, mejor. Nunca te reúnas con gente que no te pueda aportar, a no ser que sea para ayudarlos». Esos eran los consejos de mi madre en ese sentido, y con Joel nos fuimos haciendo amigos en ese proceso. Hubo un momento en que hablábamos de la historia, de este mundo maravilloso del Caribe, de las Minas del Cobre, y de Santiago de Cuba, hasta que un buen día llegamos a la conclusión (no recuerdo exactamente cómo fue, pero sé que nos paramos de una mesa con el acuerdo) de que debíamos levantar el Monumento al Cimarrón.
«Quince años después, más o menos, se dieron las condiciones para realizarlo, lo cual fue muy favorable porque en ese tiempo hice muchos bocetos, pues no quería repetir esa imagen del negro corriendo, de la cadena rota, lo cual me parece una vulgaridad, una ofensa a la temática. Deseaba hacer algo distinto, hasta que apareció la solución que quedó en el monumento. Ya para ese entonces se había creado el taller y la Fundación estaba en proceso, de modo que pudimos fundir la obra, ya con una organización que garantizaba el proceso».
—Ahora, 20 años después del monumento a Antonio Maceo, te empeñas en el Memorial Mariana Grajales...
—Es una deuda que tenemos con la Madre de la Patria. Estará situado en Santiago, en un sitio aledaño a la Plaza. Esta vez he convocado para que me acompañen en esta obra de absoluto amor, al arquitecto José Antonio Choy y al diseñador Luis Ramírez, quien, como sabes, es vicepresidente de la Fundación Caguayo.
—También le obsequiaste a La Habana un monumento...
—Lo dedicamos al gran Wifredo Lam en el año de su centenario. Fue un regalo que la Fundación Caguayo y yo le hicimos no solo a La Habana, sino también a la cultura cubana. Lo emplazamos en el parque de 14 y 15, en el Vedado, y quedó inaugurado en el 2009, en medio de la X Bienal. De ese modo se convertía en el primero en la Isla —y podría asegurar que en el Caribe y América Latina—, que le rendía homenaje al artista cubano de la plástica de más renombre internacional. El monumento se halla en un espacio muy especial, que tiene su magia, el cual poco a poco ha ido cobrando vida, con las muchas personas de distintas generaciones que se dan cita alrededor de las tres ceibas. Allí ya se está haciendo costumbre que la Fundación llegue con acciones culturales comunitarias.
Entre obrero y poeta
—Cuentas con una obra respetable, lo cual te da el derecho de valorar el movimiento de la escultura cubana...
—Hablamos de una especialidad muy compleja dentro de las artes plásticas, pues intervienen muchos factores tanto en la formación de un escultor, como en la realización posterior de la obra. Por algo se le llama la cenicienta. Nosotros somos albañiles, carpinteros, soldadores…, necesitamos herramientas de todo tipo. Debemos poseer la psicología del obrero y, al mismo tiempo, la del poeta.
«No es sencillo formarse como un escultor. El conocimiento para hacer una buena escultura pública es muy escaso, lo digo con respeto, pero con propiedad. Hay muy pocos monumentos buenos, lo cual es una responsabilidad social inmensa porque se trata de intervenir un espacio público. Una vez que colocas la obra, se queda ahí quizá para toda la vida. Siempre he pensado que es un compromiso social extraordinario. El más grande que pueda asumir un artista, porque es colocar algo en un espacio que no te pertenece. Cuando eso ocurre debería ser lo más cercano a una verdadera obra de arte, lo cual rara vez se consigue.
—¿Tiene muchas manías Lescay?
—No sé qué significa manía para ti...
—Es que te he escuchado decir que eres una persona con «defectos y manías»...
Sonríe con ganas.
—Pensé que tal vez eres majadero, caprichoso, demasiado exigente...
—Lo mejor que pueda hacer un ser humano es intentar conocerse a sí mismo, para lo cual debe ser muy autocrítico, desarrollar esa capacidad para revisarse seriamente, y poder conducirse correctamente en la vida. Necesito saber para qué sirvo, quién soy yo, cuáles son mis virtudes y mis defectos, y a partir de ahí armarme un estilo de vida, una manera en la que pueda ser feliz para hacer felices a los demás, en la medida de lo posible.
«Siempre he tenido la necesidad —lo fui descubriendo con el tiempo— de enfrentar proyectos sociales, sobre todo en el mundo de la cultura. Por eso surgió la Fundación Caguayo. Si tengo alguna manía, como le dices, es la necesidad de hacer las cosas bien. Me causan mucho daño la chapucería, la grosería, lo sucio, tanto en el orden ético como estético, también en el orden de los ambientes, me hace mucho daño. Ello explica que sea un apasionado, que es lo natural para un hombre que se mueve en el mundo de lo estético. Si me fuera a definir: soy un esteticista de lo bello. Lo bello es mi meta. Es algo en lo que no transo, y sí, efectivamente, quizá eso pueda molestar a algunas personas, pero incluso hasta ellos lo agradecen a la larga, cuando se dan cuenta de que es un objetivo que los va a favorecer».
Fuente: Juventud Rebelde