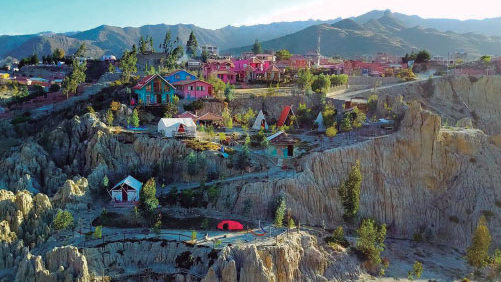En ocasiones la tierra se sacude como se sacuden los perros. Pero hay pulgas que se merecen eso y grandes amigos que no deberían estar pasando tan mal rato.
El día que conocimos a Byron, yo estaba cantando con Charly en Atacames. Nos escuchó mientras comía y después del «¿va a colaborar con una monedita?», se acercó a preguntarnos cuánto cobrábamos por una presentación. Anotó nuestros números y su llamada nos sorprendió unas semanas después. Para entonces yo me hallaba en Quito y Charly en Pedernales. Volé (por así decirlo) a recoger a mi amigo para ir hasta Esmeralda, donde nos esperaba Byron para la actuación, pero de ahí tuve que hacer el viaje solo, porque el virtuoso guitarrista se complicó.
Salí como en una misión imposible, asustado y casi sin dinero. Los 180 kilómetros de carretera que me esperaban parecían caber justo en el tiempo que tenía. El viaje se hacía en dos tramos: primero hasta San José de Chamanga, y de ahí para Esmeralda. Viajé los 50 kilómetros de la primera parte, pero al llegar vi que el último bus se iba. Lo alcancé, mas a mí el dinero no, así que quedé varado en Chamanga con la moral por el suelo… Caminé un par de cuadras, pregunté si había otra forma de salir de allí, pero todos decían lo mismo. Finalmente vi un bar abierto y entré. Entonces pasó lo mágico: como en un sueño todos cantaron conmigo y sus voces roncas, sus ojos rojos y sus manos duras aplaudieron llenando mi corazón de alegría y coraje. Esos pescadores me dieron lo poco que tenían y lo que yo más necesitaba: ilusión para seguir.
Faltaban aún 130 kilómetros y un poco más de una hora para llegar a la cita, pero de Chamanga no salía nada. ¿Qué hacer? ¿Dormir mi derrota junto al estuario? ¿Rendirme? ¿Qué me quedaba, sino este par de piernas flacas y esta absoluta confianza en que las sorpresas no pararán nunca de llegar? Así que salí del pueblo caminando. Me dieron las ocho de la noche en plena ruta del Espondylus, bajo las estrellas más hermosas que he visto sobre aquel manto de incertidumbre negra llamada noche. Verde oscuro alrededor, humedad cerrada y alguna que otra casa titilando me vieron pasar. ¡Cuánta paz y el miedo tan lejos de mí!
Caminé sin prisa, pasaron algunos carros y de repente paró la camioneta de Amaro Robles. Corrí con la mochila y la guitarra al hombro y me monté de un salto. Luego acostado, mirando al infinito, con los ojos de un viajero bautizado por la carretera, pensaba en que un día me gustaría escribir lo que me estaba pasando. Más adelante Amaro me invitó a entrar a la cabina y me contó que era abogado. Sentí que era un gran tipo y le conté que yo también era doctor, pero de los matasanos.
Me llevó directo a mi destino y llegué a tiempo. ¡Increíble! Byron me recibió con un gran abrazo y Amaro se despidió con otro: ¡Misión cumplida! Ahí supe cómo los ecuatorianos hacen que tiembles de alegría, porque no conocen de «desconocidos», y te ofrecen su amistad desinteresada. Después cantamos y bebimos y otros temblores sucedieron, pero eso ya es otra historia que ahora no recuerdo muy bien.
Related Publications

How Harumi Yamaguchi invented the modern woman in Japan
March 16, 2022
Giovanni Duarte and an orchestra capable of everything
August 26, 2020