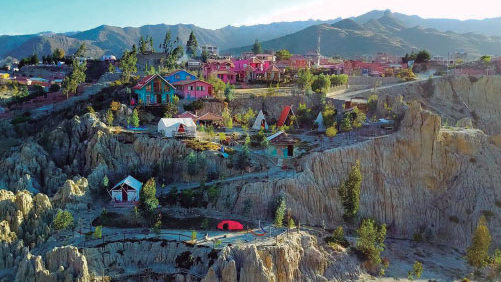En la obra del artista chileno Edwin Rojas, percibimos lo que para la literatura fue el realismo mágico en Iberoamérica: una zona donde el artista se libera de la imposición del pensamiento lógico racionalista y da curso a su inventiva, sin otro parámetro o medida que la imaginación. Imaginación sustentada en la constante que es el dominio exhaustivo de los valores plásticos: línea, composición, riqueza tonal en la interacción de las superficies, realzada por las texturas.
Es una recuperación del gusto por pintar desde lo lúdicro, del juego, en que tanto la imagen como el color obedecen a una ficción que cita situaciones diarias acontecidas en la ciudad y experimentan una reinterpretación personal. Reinventa y crea otra historia. De ahí los personajes y escenarios con atmósferas de sueños que se centran en lo inaudito, en lo sorprendente, convirtiéndolos en motivo de preocupación artística. Homenaje a símbolos recurrentes de la pintura de nuestro tiempo: corazones, manos, aviones, cartas y árboles ardiendo que suben al cielo cual antorchas que hablan de una amenaza al entorno, al escenario que rodea a los personajes, a la misma naturaleza y a los silenciosos bosques de lingue y alerce que aún se talan en el sur de Chile.
Escenas dentro de escenas. Un teatro entretenido por lo delirante de los recuadros en el cuadro. Paneles discontinuos enmarcan a sus personajes y se abren al horizonte de la loca geografía chilena donde la ausencia de la recta es la constante en una tierra heredera de las fuerzas telúricas que dieron origen al paisaje fantástico que Rojas logra plasmar con acierto sobre la tela.
La obra “Suerte en la bañera” reúne las que podemos considerar constantes de la pintura de Edwin Rojas: lo sorprendente en cuanto a la disposición de los personajes y su alargamiento. Esto le confiere –tanto en ésta como en las otras pinturas– un común denominador de la peculiaridad que impuso el expresionismo de la Escuela de París mediante aquel loco genial que fue Amadeo Modigliani. Este pintor de vida trágica creó un estilo con sus cuellos alargados y extremidades de sutil elegancia tensionadas hasta un perfecto equilibrio inestable. Está presente también, y de modo recurrente, la iconografía femenina con su rostro de una belleza evidente y, a la vez misteriosa, de piel blanca que ilumina a la pintura, siempre hacia el centro, recortándose sobre un fondo que se ve en profundidad en tratamiento pictórico exhaustivo tanto en la figura misma como en su entorno inmediato, ya sea sobre la casa –como en esta obra– o en el paisaje que acoge en sucesivos planos y luces hasta llegar a un cielo pictóricamente degradado en las ricas tonalidades que ofrece un mismo color. Los ocres en la obra “Suerte en la bañera”, y los azules elegantísimos que apreciamos en “Tres árboles y una reina” y “Vendedor de aves” crean una atmósfera muy cercana a la de Giorgio de Chirico con su misterio inquietante.
Retomando “Suerte en la bañera” podemos agregar que una mirada detenida es seducida por el desenfadado uso del espacio, donde la perspectiva aérea es un ardid para plasmar la imaginación ajena a toda convención de la representación de puntos fugas perspectivos. De allí los giros de una mesa con presencia en varias de las obras, muchas veces surcada por un automóvil, símbolo de los viajes como sumativo de experiencias que, coronado por una antena, se desplaza imperceptiblemente de pintura en pintura. Símbolo también de Antonio Seguí quien –al igual que Rojas– inicia recorridos llenos de experiencias en Iberoamérica.
“La mejor carta” nos presenta al pintor ataviado como un chef; los ingredientes son su paleta y los colores y sabores que desplegará en esta misma pintura donde el espectador es el invitado de honor a un banquete que consiste en degustar cada uno de los detalles de una pintura profusa y elaborada con maestría, con riqueza tonal muy fina y de sutiles variaciones, cual convite de gourmet. Sobre una mesa blanca –color que es de por sí un desafío– Rojas se extasía en doblegarlo e iluminar la escena. Es un homenaje al color, de allí la cita de la obra de Claude Monet “Impresión sol levante” clave en la liberación de la pintura que centra a la luz como protagonista de la obra, luz que aquí también está trabajada con plena libertad. A la par, la obra tiene un aire evocativo de tiempos pretéritos con los cortinajes propios de la pintura académica.
En la obra “Vendedor de aves” se aprecia otra de las constantes que es –junto a una cuidada composición– el modo de subrayar las zonas de contacto delimitados y construidos por la línea entre figura y fondo, la que claramente se recorta con gran limpidez por las superficies de colores. Si a ello agregamos la estilización formal que se aprecia ya no solamente en el personaje principal sino también en todos los elementos que integran la obra, se produce una sensación de elevación propia del vuelo que realizan las aves. A ello se suma la atmósfera circense, dado tanto por las cercas como por la disposición onírica de los pájaros.
No caben dudas de que nos encontramos ante un pintor que, de un buen tiempo a esta parte, ha consolidado su pintura. Obras que sorprenden y que, al volver a mirarlas, igual nos dan cuenta de una nueva mirada que descubre lo que hasta ayer considerábamos observado.





Previous publication Visible e invisible, claro en el bosque
Next publication Cildo Meireles. Contra las ideas hegemónicas en el arte.
Related Publications

How Harumi Yamaguchi invented the modern woman in Japan
March 16, 2022
Giovanni Duarte and an orchestra capable of everything
August 26, 2020